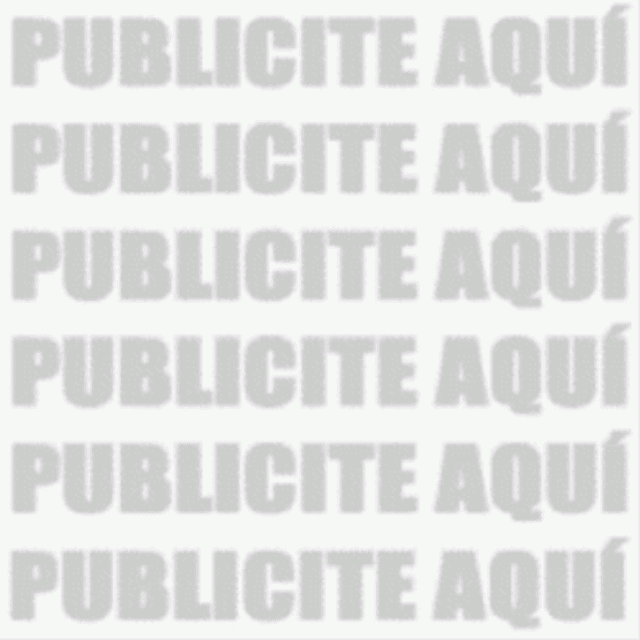24 de enero de 2011
UN CHILENO PERDIDO EN MAGALLANES
Por Marcelo Ibáñez Campos, desde Puerto Natales. A Puerto Natales llegué un día antes de la tormenta. El día en que los diarios magallánicos y el viento feroz que azota la región -ese viento que acá desgarra las banderas, obliga […]
Por Marcelo Ibáñez Campos, desde Puerto Natales.
A Puerto Natales llegué un día antes de la tormenta. El día en que los diarios magallánicos y el viento feroz que azota la región -ese viento que acá desgarra las banderas, obliga a los árboles a crecer oblicuos y convierte la lluvia en un bombardeo horizontal que picotea la cara- esparcían la noticia de un paro regional inminente.
Recién doce días después de mi llegada (el doble de la estadía que tenía planeada) logré salir en un Boeing 737 de la FACh que alguna vez llevó ayuda humanitaria a Haití. Un avión cargado de turistas que, como yo, quedaron varados en Puerto Natales. «Atrapados» en medio de caminos cortados. Rodeados de una escenografía natural que sobrecoge, donde el viento y el mar se baten a duelo y las montañas asemejan el filo de un piolet que apuñala al cielo.
Entre medio fui feliz, infeliz, quise quedarme y huir. Por momentos odié a los magallánicos, al Gobierno, a las empresas de gas, y tuve la triste sensación de ser un extranjero en mi propio país. Supe lo que era ser magallánico, estar aislado y sentirse abandonado por un país distante al que parecía no importarle lo que pasaba allá lejos: una región completa con sus accesos terrestres tomados, que para la televisión tenía la misma importancia que una revuelta en Túnez.
En la primera mitad del viaje -la que estaba planeada- crucé en kayak fiordos de ensueño y escalé paredes de hielo. Vi bloques del tamaño de una casa desprenderse de los ventisqueros, caminé encordado por filos glaciares y aprendí que cuando el viento sopla realmente fuerte, seguir remando es la única manera de mantenerse a flote. Que cuando el vendaval sopla con furia, refugiarse detrás de una roca no es señal de debilidad sino de prudencia.
Y el viento sopló con fuerza en los caminos, azuzando las llamas de neumáticos ardientes que iluminaban la Tierra del Fuego.
Lo anunció la señal que revivió los celulares mientras cruzábamos el impredecible oleaje del Golfo Montt. Y lo reafirmaron las bolsas de basura negras que colgaban de cada reja en Puerto Natales, acompañando a esa bandera que acá flamea en todas las casas. Esa hermosa bandera azul y amarillo que se estampa en cada mochila, chaqueta de polar y cartel de edificios fiscales. La bandera de «la República Independiente de Magallanes», como les gusta decir. La señal de que el paro había comenzado.
Fue al son de una banda de cumbias que tocaba en medio de un piquete de manifestantes -los mismos que detuvieran el auto en el que traté de llegar al aeropuerto de Punta Arenas- que aprendí lo que es un «chulengo»: un tambor con bisagras en la mitad, coronado por una chimenea de lata. Una parrilla austral que parece barquito manicero y que permite asar carne bajo la lluvia.
Fue comiendo salchichas a la orilla de un camino bloqueado y rodeado de familias natalinas que aprendí un dicho que muchos en la zona repiten: «Acá es mejor tener amigos que plata». Pero el primer día de paro yo no conocía a nadie. Entonces, empapado por la lluvia, recordé las palabras de Yvon Chouinard, fundador de la marca de ropa outdoor Patagonia: «No es una aventura hasta que algo sale mal».
En la segunda mitad de la aventura -la que viví por obligación- vi a familias que no alcanzaron a cruzar el bloqueo, esperando en buses que quedaron atascados en los caminos. A ancianos que dieron vida a este pueblo resistir las inclemencias del tiempo y la política junto a sus nietos, enfundados en chalecos de lana pura y parkas que se pasan de agua en segundos. Vi a representantes de las dos policías chilenas pidiendo permiso para pasar las barricadas. A camioneros y taxistas tomando mate. A pescadores vociferando que acá no pasaba nadie. A otros intentando convencerlos de que dejaran pasar a los natalinos que iban al hospital de Punta Arenas, 250 kilómetros más allá. El lugar al que la mayoría de los turistas varados ansiaba llegar.
Aprendí que los magallánicos pueden ser tan fuertes y tozudos como un bagual, y tener un corazón tan generosamente amplio como la pampa. Ejemplo de ello fue don Álex, que me ofreció hospedaje gratis en su casa, luego de llevarme de vuelta a Natales en el auto de su amigo Chino, a pesar de ser yo un desconocido nortino perdido bajo la lluvia.
Fue en su casa donde aprendí con sorpresa que al interior de los hogares magallánicos uno puede sentirse en el trópico, aunque afuera el cielo se esté cayendo rabioso y delicuescente gracias a sus estufas a gas. Entonces los días comenzaron a desfilar uno tras otro, como un eterno deja vú. Y tuve la sensación de estar atascado sin que pasara mucho, cuando en realidad ahora caigo en la cuenta que pasaron demasiadas cosas.
GRINGOS DON’T GO HOME
El segundo día de paro caminé como un zombie hambriento por las desoladas calles de Natales, cruzándome con otros zombies de mochila al hombro como única compañía. El tercer día varado en Natales, cuando el paro se hizo más flexible, aprendí que en el Círculo Español de la ciudad venden una excelente «tabla marinera», que el Afrigonia debe ser uno de los mejores restaurantes de Chile y que la cerveza local Baguales tiene un estupendo y concurrido bar -sus carnitas de cerdo marinado en leche son una delicia-, pero que personalmente prefiero la Natales Ale, cerveza que sólo se vende en el sencillo Casa Magna.
El segundo día de paro escuché la palabra «secuestro» en todos los idiomas imaginables. Del ruso al tailandés. Del japonés al húngaro. Una torre de Babel reunida en los patios de la Gobernación de la provincia de Última Esperanza. El lugar donde el riachuelo de turista que serpenteaba por las calles de la ciudad se reunió para formar un mar de gente tranquila que a ratos bramaba como un oleaje.
Ahí pude ver a un pequeño grupo de brasileños exigir «intervención militar», mientras la mayoría de los turistas los abucheaban pidiendo una «tregua», sacudiendo trozos de papel como banderas blancas. Ahí pude escuchar a turistas de más de 40 países decir que se negaban a ser «moneda de cambio» del conflicto y que se sentían «rehenes» del paro. Fue en el patio repleto de viajeros que escuché al Gobernador Max Salas decir en inglés que estábamos en una «situación muy, muy peligrosa» y que el paro era apoyado por toda la gente de la Región. Que esto era un movimiento social más que político. Que la Cruz Roja negociaba una salida para los turistas. Que mientras tanto se habilitaría un albergue en la escuela E3 Coronel Santiago Bueras de Puerto Natales donde, quienes lo desearan, podrían tener una cama y comida.
«Queremos salir, no ser refugiados», dijeron unos. «Nos ofrece un campo de concentración», dijeron los más melodramáticos. Diez minutos después de terminada la reunión, me topé con varios de ellos en el supermercado, sufriendo como se sufre en primera clase: la mayoría compraba delicateses, vino y destilados. Incluso me invitaron a un par de fiestas. Finalmente en el albergue sólo durmieron tres personas esa noche: dos jóvenes viñamarinos y un mochilero brasileño. El resto volvió al lujo de sus hoteles o a la comodidad de sus hostales.
Esa misma noche vi a un anciano estadounidense darle un furioso puñetazo a una pared producto de su frustración.
A la mañana siguiente los pasillos de la escuela pública parecían ser un campo de refugiados para turistas del primer mundo. Había más de mil personas: nórdicas con ojos del color de glaciares milenarios; japoneses vestidos con ropa de alta montaña; la Comunidad Europea sesionando en pleno; jóvenes estadounidenses que trabajaban en alguna ONG, poniéndose un escudo de papel en el pecho que decía «voluntario», dándole la mano a todos como si se postulasen a presidente de curso y felices de salvar al mundo creando grupos de Facebook. Había argentinos abrazados a sus mates, jugando cartas y esperando tomar un bus a Calafate; mochileros chilenos que venían de las Torres caminando, y pelolais scouts que decían por celular: «papi, te morí cómo he practicado mi inglés acá».
En el lugar vi a extranjeros reír como niños traviesos luego de la travesía aventurera. A viajeros llorar por haber perdido pasajes de mil euros, y a otros rugir de impotencia por haber llegado después del paro y no poder conocer ese lugar que sólo habían visto obsesivamente en fotos. El lugar por el cual habían ahorrado durante años y acababan de cruzar océanos. Ese lugar que parece ejercer un misterioso magnetismo sobre personas de todo el planeta: las Torres del Paine.
Vi a ancianos, jóvenes y niños recibir un plato de tallarines de la Cruz Roja, «refugiados» enfundados en Goretex y suelas Vibram. Los vi agolparse en la reja frente a militares chilenos, esperando ser nombrados en las listas de pasajeros de los vuelos de la FACh. Aprendí también que en casos como éstos, las embajadas no dan respuestas rápidas a menos que seas coreano, alemán o canadiense. Y caí en la cuenta de que yo no tenía embajada a la cual llamar.
En el refugio se conversaba básicamente sobre tres cosas: gas, protestas y planes de escape. Que la mala aislación de las casas de Natales hace que más del 80 por ciento del calor del gas se pierda, explicó Ben, un estudiante neoyorquino de ciencias ambientales. Que los cortes de caminos son una situación que pasa en Francia y Alemania contó Mathias, un alemán de esposa chilena, para quien todo ese rollo de «estamos presos» era una sobre reacción emocional. «La diferencia es que esto es la Patagonia, y acá es más fácil aislar toda una región tomándose cinco caminos. Pero yo no estoy preso; si quisiera podría caminar».
Y eso es lo que hicieron varios de los que no pudieron abordar los tres vuelos de la FACh -126 pasajeros cada uno- que despegaron ese día. Caminar los 40 kilómetros que separan a Puerto Natales de la localidad argentina de Río Turbio. Tratar de conseguir un caballo para irse cabalgando hasta Punta Arenas. Buscar en Google Earth caminos internos para cruzar estancias en un auto rentado, saltándose así los bloqueos. Cualquier cosa para salir de allí: crear, sopesar, discutir y planificar «escapes» se convirtió en el pasatiempo favorito de muchos.
VUELVO, A VIVIR EN MI PAÍS
Al cuarto día la gente ya se saludaba de nombre y se despedía de abrazo. Pero la mañana comenzó mal: luego del primer vuelo, la Asamblea Ciudadana volvió a bloquear el paso. Estaban molestos por un comunicado donde las autoridades se responsabilizaban del proceso de evacuación, cuando ellos sólo habían hecho un trato con la Cruz Roja local, la misma asociación de amables abuelitas natalinas que se saludaban de nombre con los manifestantes. El proceso se reanudó a las seis de la tarde de ese día domingo: medianoche era el plazo fatal, para sacar a todos los turistas. El rumor en la ciudad era que al otro día se tomarían la Gobernación, los bancos, las instituciones públicas. Los pescadores decían que estaban dispuestos a morir de ser necesario. Y esa misma noche, el Gobierno anunciaba la inminente aplicación de la Ley de Seguridad del Estado.
La gente que, como yo, salió en el último vuelo de la FACh de ese día, tenía la cara de quien logra huir antes de que estalle un conflicto. Antes de abordar el avión, con el maravilloso paisaje que rodea al aeródromo de Puerto Natales, recordé eso que los días encerrado en la ciudad me habían hecho olvidar: por qué había tanta gente que cruzaba el mundo para llegar a vivir el fin del mundo. Ahí estaban las montañas imposibles, la pampa salvaje, la luz cinematográfica y la naturaleza impoluta. Y sentí el irrefrenable deseo de ser magallánico.
Luego de recibir sopas, frazadas y galletas de parte del Ejército chileno en el aeropuerto de Punta Arenas -donde representantes de la embajada de Estados Unidos, Canadá y Alemania recibían a los suyos-, pasar una fila de más de 500 personas tratando de arreglar sus vuelos, oír un coro de chilenos que a las tres de la mañana cantaba a viva voz Si vas para Chile y dormir en la losa del aeropuerto, el lunes partimos en un avión con una rueda pinchada que nos dejó varados en Puerto Montt, ante la furia de los extranjeros que se preguntaban cuándo diablos podrían salir del país.
Al llegar a Santiago el martes a las 4 de la madrugada, para ellos el viaje recién comenzaba. Para mí, en cambio, era llegar a casa.
Desperté doce horas después con sol esplendoroso, 30 grados, ruido, cemento, poca amabilidad en las calles y ni una sola brisa. Si no fuese por el macizo andino que se asomaba por mi balcón, habría jurado que estaba en otro país. En ese país al norte que los magallánicos suelen llamar Chile.
Logré salir en un avión Fach que alguna vez llevó ayuda humanitaria a Haití.
Algunos pensaban conseguir caballos para llegar a Punta Arenas.
Por Marcelo Ibáñez Campos, desde Puerto Natales.
(Diario El Mercurio).

Carnaval de Invierno 2025 junto a Polar Comunicaciones: revive los mejores momentos aquí.
Carnaval de Invierno 2025 junto a Polar Comunicaciones: revive los mejores momentos aquí.